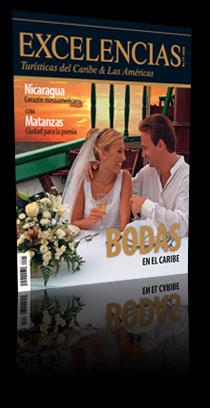MATANZAS CIUDAD PARA LA POESÍA
Envuelta en una atmósfera evanescente, la descubre el viajero después de recorrer los cien kilómetros que la separan de La Habana. Desde su entrada principal, la llamada Vía Blanca, la vista es toda de azules y verdes por la cantidad de cauces fluviales que desembocan en la gran bahía.
Los matanceros se llaman a sí mismos «yumurinos» por uno de estos ríos, el Yumurí. Pero lo que le otorga un aire tan singular a la urbe no es sólo la constante presencia del agua, que la convierte en una suerte de «Venecia tropical», sino la certeza de encontrarnos en un sitio privilegiado por su belleza.
Limpia, acogedora, reposada en su ambiente, con un tráfico moderado. La ciudad de Matanzas con sus parques y pequeños espacios urbanos invita a caminar sin prisas.
Establecido su asentamiento en 1693 por treinta familias de emigrantes españoles, Matanzas se hizo célebre desde mucho antes, cuando el pirata holandés Piet Heyn acorraló a la llamada Flota de la Plata en su bahía, en lo que se conoce como la más importante acción de pillaje que haya tenido lugar en el Caribe.
Corría el mes de septiembre de 1628 y el general Juan Benavides Bazán venía al frente de 16 barcos que debían tocar puerto en La Habana antes de partir rumbo al Viejo Continente. El monto de sus mercancías: oro, plata, índigo… resulta incalculable.
Heyn, gracias a su pericia marinera, se apoderó del mayor botín capturado a la bien protegida Flota de Indias en un combate sin excesos de violencia. Cuenta la tradición oral que el propio Benavides escapó con una pequeña porción de riquezas, pero lo cierto es que buena parte del tesoro se hundió, junto a los barcos, en las aguas de la profunda bahía y todavía hoy yace ahí, como un perene misterio que baña las playas matanceras. Por eso, al fundarse la ciudad, entre las primeras disposiciones estuvo la construcción de una fortaleza que la protegiera de las incursiones de los filibusteros.
En la zona conocida como Punta Gorda se erigió el Castillo de San Severino, construcción militar de prototipo renacentista cuyo sistema defensivo estaba planteado en forma de cuadrilátero abaluartado en sus esquinas. San Severino, culminado en 1734, constituye actualmente la obra arquitectónica más antigua de Matanzas.
Visitarlo es como viajar al pasado azaroso y cautivante de las colonias españolas. En los muros aún pueden verse las marcas que los esclavos africanos realizaban en las piedras, para posibilitar su conteo y justificar ante los amos el trabajo de cada día.
Años más tarde, durante la primera mitad del siglo XIX, el oro volvía a ser noticia en Matanzas, pero esta vez en forma de dulce jugo de caña. El desarrollo de la industria azucarera trajo un notable auge económico.
El puerto yumurino se abrió al comercio y por él llegaron los más importantes adelantos científicos y las últimas novedades artísticas de la época. Al arribar a la Plaza de la Vigía, otrora núcleo social y mercantil de la ciudad, nos sentimos imbuidos en el ambiente decimonónico. Las principales edificaciones conservan un espíritu de tiempos idos: la casona de la Vigía, el Palacio de Justicia, el Palacete de la familia Junco y el Teatro Sauto.
Este último edificio se gana el protagonismo visual del enclave por su depurada concepción al estiloneoclásico. El espectacular coliseo combina los elementos propios de los templos de la antigüedad grecolatina: arcos de medio punto, frontones, columnas, con un diseño armonioso y coherente, de líneas puras, en elque lo bello es moderado por lo útil.
El arquitecto que diseñó el Sauto, el italiano Daniel Dall´Aglio (Roma, 1811–México, ¿?), también edificó la matancera catedral de San Pedro, ubicada en el barrio de Versalles junto a la margen del río Yumurí, y una de las más importantes exponentes de la arquitectura religiosa en Cuba.
Caminando por calles como Narváez, Río, Milanés o Medio, se pueden observar las particularidades de las construcciones coloniales cubanas. La vista se recrea en la cuidadosa ornamentación de una puerta, un vitral, una reja o un balcón, detalles tras los cuales se adivinan las hábiles manos del artesano.
Sin embargo, lo que constituye la verdadera particularidad urbanística es la presencia de 17 puentes, de todas las formas y materiales posibles. Juntos conforman los lazos con que Matanzas intenta atar todo su cuerpo, tan cercano a las aguas que por momentos se deshace en un clamor ultramarino.
Los puentes, saltos del ingenio humano, enlazan la urbe, la circunscriben dentro de su espacio físico pero también espiritual, ese espacio pleno de inspiración que ha dado como resultado un gran número de poetas yumurinos.
Dos siglos atrás, el bardo José Jacinto Milanés le dedicaba sus versos a uno de los ríos de la ciudad: «San Juan, ¡cuántas veces, parado en tu puente / al rayo de luna que empieza a nacer, / y al soplo amoroso de brisas fugaces / frescura he pedido, que halague mi sien!». Un poco más cercano en el tiempo, Carlos Prats la describía: «Tú no eres, Matanzas, la cosmopolita / ciudad de estos tiempos, eres la exquisita/ ciudad provinciana de la tradición/ donde el tiempo pasa sin causar ultrajes/ sobre las costumbres, sobre los paisajes/ que parecen gestos de fascinación».
Una lista de poetas ilustres le han cantado a esta ciudad, cuna de la célebre intelectual Carilda Oliver Labra, considerada entre las más importantes poetisas románticas de la literatura cubana, quien desde su vetusta casona de la Calzada de Tirry compone versos dedicados a la vida, al amor, a Matanzas.
Para quien arribe a la ciudad con ojos nuevos no será difícil descubrir la fuente de tanto lirismo: la presencia del mar, las playas, los incomparables paisajes que la circundan. Por un lado, la Montaña de la India Dormida reposa su cuerpo vegetal, por el otro, las Cuevas de Bellamar cobijan gemas milenarias. A la vera de sus ríos, los esclavos conservaron tradiciones ancestrales, cantos, bailes, lenguas y religiones.
Fruto del mestizaje de las razas y las culturas nació, completamente matancera, la rumba. Ritmo que, según cuentan los entendidos, se sube a la cabeza y se adueña de los pies de los bailadores. Con el bronco sonido del tambor crecieron barrios como Simpson o La Marina; caminar por ellos es comprender por qué, junto a los picos y cúpulas de las iglesias matanceras, se alzan las frondosas copas de las ceibas, arboles sagrados de los cultos africanos, desde los cuales se elevan las oraciones a Changó, Yemayá, Oshún, Babalú Ayé, deidades del panteón yoruba.
Porque Matanzas es una de las tierras madre de la Regla de Ocha o Santería cubana, traída por los esclavos de origen yoruba y takua, conocidos estos últimos como lucumí en Cuba.
Remontando las calles que parten desde la misma bahía, ascendiendo por este increíble mosaico de creencias y culturas, llegamos hasta las Alturas de Monserrate. Un atardecer aquí pude resultar inolvidable. La Ermita de Montserrate se alza magnánima, como si la Virgen catalana quisiera cubrir a todos con su manto.
Abajo, los rojos tejados de las casas parecen envueltos en los delicados velos de un sueño. En la otra falda del cerro, en el Valle del Yumurí, la dorada luz matiza los diversos tonos del verde. Entonces realmente descubrimos que una tierra tan hermosa sólo podía dar como fruto la poesía.