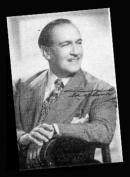La Habana, que come y canta (II Parte)
El italiano Umberto Eco, notable estudioso de la semiótica contemporánea, plantea que “la música gastronómica —o canción de consumo— es un producto industrial que no persigue ninguna intención artística, sino la satisfacción de las demandas del mercado, en donde la masa se identifica con un producto musical”(2). Sin embargo, existe una marcada presencia de piezas en la producción musical cubana cuya temática, con mayor o menor proporción en cada canción, alude explícitamente al comer y beber en la Mayor de las Antillas. Y lo mejor de todo, con indiscutible veracidad en lo que expresan sus letras y plena convicción de que son gustadas por el criollismo de sus “sabores”.
A partir de Manuel Saumell Robredo (La Habana, 1818-1870), considerado el precursor del nacionalismo musical en Cuba, la base rítmica, el uso de instrumentos, los arreglos, los recursos melódicos y el carácter social son configurados como inconfundibles valores identitarios. Se presentan, a continuación, los fragmentos más representativos del tipo de piezas aquí tratado. Entre las más antiguas se encuentra una guaracha del siglo XIX, compuesta por Rafael Ramos, “Ramito”, y popularizada por María Cervantes Sánchez (La Habana, 1885–1981), hija del insigne compositor Ignacio Cervantes Kawanagh:
Ay, a los frijoles caballeros / que no hay quien lo cante como yo, / vendiendo plátano, calabaza amarilla y quimbombó.
Con posterioridad, aparece el danzón “Si me pides el pesca´o te lo doy”, compuesto por Eliseo Grenet Sánchez (La Habana, 1893–1950); aunque también es considerada como música “de ida y vuelta”, por las recíprocas influencias entre acordes españoles y cubanos, atribuyéndose la autoría de una versión muy similar, del género rumba flamenca, a José Núñez Meléndez (Sevilla, 1887–Madrid, 1980), más conocido como Pepe, el de la matrona. Ambos, con el típico léxico “recorta´o”:
De La Habana te traigo un reca´o / Y me han dicho que a ti te lo dé : / Si me pides el pesca´o, te lo doy.
Del propio Grenet son también los pregones “El tamalero”, “El aguacatero” y “Rica Pulpa”, al igual que los famosos acordes del sainete lírico cubano “Niña Rita” o “La Habana en 1830”, estrenado en el habanero teatro Regina (hoy cine Jigüe) el 29 de septiembre de 1927, que incluye un muy universal tango-congo, posteriormente popularizado por el músico guanabacoense Ignacio Villa, Bola de Nieve, con su simpática e infaltable pronunciación vernácula:
¡Ay mamá Inés, ay mamá Inés!, / tó´ lo´ negro´tomamo´ café.
A Ignacio Piñeiro Martínez (La Habana, 1888-1969) se deben dos composiciones antológicas de la “cocina cantada” de Cuba. Una de ellas es la guaracha-son “El guanajo relleno” (1933), que mezcla ingeniosamente las dotes culinarias con las habilidades en el amor:
¡Ay qué bueno, qué bueno! / Un guanajo relleno (…) /Es la María mi vecina / quería pagarme mi plato / y me dijo: ¡ay mulato!, qué sabroso tú cocinas(…) Yo tengo un sazón muy fino / agradable a la mujer /pues todas quieren saber / de qué forma yo cocino.
La otra pieza es “Échale salsita” (1933), que el afamado músico estadounidense George Gershwing insertaría en el tema ejecutado con trompeta en su “Obertura cubana”. Fue inspirada por Guillermo Armenteros, cocinero y propietario de un rústico establecimiento ubicado en el poblado de Catalina de Güines, al sur de La Habana, conocido como El Congo de Catalina, que atraía hasta esa apartada zona rural a los más exigentes gurmés criollos por las exquisitas butifarras que allí ofertaba. Visitado en el referido año por el maestro Piñeiro y su Septeto Nacional, ante la opción brindada por Armenteros de añadirle salsa a sus suculentos embutidos, le fue dedicada dicha creación del género son:
En Catalina me encontré lo no pensado / la voz de aquel que pregonaba así: / ¡Échale salsita, échale salsita! (…) / En este cantar propongo / lo que dice mi segundo / no hay butifarra en el mundo / como la que hace El Congo. (…) / Congo miró embullecido / su butifarra olorosa / son las más ricas, sabrosas / que en mi Cuba he comido. / ¡Échale salsita, échaleee salsiiitaaa!
Título homónimo, por cierto, de un excelente recetario de cocina criolla, obra del Premio Nacional de Literatura 2002 Reynaldo González, Editorial Lo Real Maravilloso, Casa de Las Américas, La Habana, 2000.
De Abelardo Barroso Dargeles (La Habana, 1905 –1972), compuesto a mediados del pasado siglo XX, es el son–pregón “El panquelero”, que en 1984 comenzaría a popularizar nuevamente el músico venezolano Oscar D´ León:
Llegó el panquelero / con la panatela borracha, con el rico merenguito. / ¿Quién me llama? Mi casera. / Pero mira, quién me compra / y aquí traigo el majarete con leche, / traigo el rico masarreal, / traigo pastelito de coco / traigo rico los pañolos. / Se va, se va el panquelero. / Y me voy.
Creada por el matancero Ignacio de Loyola Rodríguez Scull, de nombre artístico Arsenio Rodríguez, “El Cieguito Maravilloso” (Güira de Macurijes, 1911 - Los Ángeles, California, 1970), y luego popularizada en Los Jardines de La Tropical, actual municipio habanero de Playa, es esta suerte de erotismo “puesto al fuego”:
Dile a Catalina/ que se compre un guayo que/ la yuca se me está pasando.
Con muy similar sentido de carnal insinuación, pero ya listo para servir, se nos presenta Martha Emilia Valdés González —o más bien, la compositora Marta Valdés— (La Habana, 1934). Coincide con el recién ocurrido advenimiento histórico de 1959, la creación de una jubilosa pieza que no tardó en popularizar Pascasio Pacho Alonso Fajardo (1928 – 1982) en aquellos prodigiosos años 60. Surge, quizá paradójicamente, en medio de una larga producción musical de Valdés fundamentada en boleros, muy identificada con el movimiento del criollo feeling y a pesar de la influencia norteamericana que dio origen a este género desde finales de la década de los 40 del siglo XX:
Sorpresa de harina con boniato,/ dónde quieres que te ponga el plato (…) / Come lo que tú siembras, campesino,/ hoy que hasta la tierra quiere brindar,/ tú verás que tiene un sabor distinto,/ este fruto alegre que aquí se da. Esto sí se llama embullo, / ya cada uno tiene lo suyo.
También la trilogía amar-beber-sufrir tuvo una fuerte presencia en los pentagramas cubanos. Un tanto menospreciados en su tiempo, asociados a las victrolas de los bares donde se solía ir a “ahogar las penas” (en alcohol, por supuesto), no pocos boleros hicieron época y hoy son recordados, hasta con cierta inexplicable nostalgia. De aquellos sentires y letras con mensajes de despecho, como para “cortarse las venas”, son diversos ejemplos.
Popularizado por Orlando González Soto, más conocido como Orlando Contreras (La Habana, 1930 - Medellín, Colombia, 1994), quien llegara a ser conocido como La voz romántica de Cuba, es el bolero “Yo estoy desengañado”:
Desengañado de bares y cantinas, / de tanta hipocresía, de tanta falsedad, / de los amigos que dicen ser amigos, / de las mujeres que mienten al besar, / lo que es ser pobre, / lo que es tener moneda, / esa experiencia allí se adquiere mucho más. / Alzo mi copa en triunfo a mi experiencia, / que no se aprende en escuela ni en hogar. / Eso se aprende en la calle, en la cantina, / copa tras copa bajo el fondo musical, / de la victrola que te dice tantas cosas / y de los labios que te mienten al besar.
Una sentenciosa afirmación de un siempre joven dramaturgo, ensayista, crítico teatral, actor y periodista, el cubano Amado del Pino (1960-2017), define con poca probabilidad de dudas a José Tejedor Sibates (La Habana, 1922-1991), figura indispensable de la canción sentimental: “Aquel negro gordo y ciego hizo soñar, recordar y llorar dulcemente a dos o tres generaciones”. Inolvidable interpretación legó de “Amor en tragos”, compuesta por Pablo Cairo Sentmenat.
Ahora estoy libre/ y estoy tranquilo/ sin una queja/ soy muy feliz. / No me hace falta, / tú bien lo sabes, /que en una barra/ te conocí./ Entre las copas/ tú me pintaste/ un panorama/ que yo creí. / Pero en la vida/ todo se paga,/ y yo no pienso/ cobrarte a ti.
En Cuba, al igual que en todo el contexto latinoamericano, la música popular presenta complejidades propias, considerando sus componentes estructurales y el uso que el pueblo hace de ella. Con el tiempo, sus valores han sido reconocidos y asimilados proactivamente, en tanto que se desestima, y hasta se discrimina, lo que en verdad no sabe a nosotros, ni al paladar ni al oído.
Notas:
(1) Ortiz Fernández, Fernando: La clave xilofónica de la música cubana: ensayo etnográfico. Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1984.
(2) Eco, Umberto: Apocalípticos e integrados. Editorial Lumen, España, 1984.
Havana eats and sings (II)
Italy’s Umberto Eco, an outstanding sage of contemporary semiotics, says that “gastronomic music -or consumption songs- is an industrial product that pursues no artistic intention whatsoever, but rather meeting market’s demands, something whereby the masses embrace the musical product” (2). However, there’s a trendsetting presence of both tunes and songwriters in Cuba whose topics -to a larger or lesser extent in each and every song- hinge explicitly on the way people eat and drink on the largest Caribbean island. A to top it al off, there’s so much truth in lyrics and melodies that refer to the Cuban array of “tastes”.