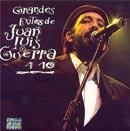El Merengue, donde nace la dominicanidad
Muchos, internacionalmente, han conocido el compás dominicano del merengue, a través de Juan Luis Guerra y la 4.40, pero el sabroso, auténtico, inigualable ritmo data de fechas bien remotas y su origen es motivo de numerosos debates.
Sus raíces se pierden en lejanas épocas asociadas a la entrada a República Dominicana de miembros de la tribu Bara procedentes de Madagascar con un baile así llamado: merengue, el cual se diseminó desde Curaçao hacia todo el Caribe.
Diversos estudios vinculan estas sonoridades a las traídas por integrantes de tribus del antiguo Dahomey. Otros situan su nacimiento en el fragor de las luchas de independencia frente a Haití. También hay una teoría de que nació como derivación de un baile llamado URPA o UPA Habanera, se paseó por el Caribe, y se desarrolló en los medios rurales dominicanos. Pero lo cierto es que el merengue tiene un importante registro en los acontecimientos históricos del país.
Llega a sus 150 años enriquecido por la interpretación de nuevas generaciones, todos los dominicanos le rinden pleitesía: bailándolo.
Fue en El Cibao, la región céntrica de este país, donde cobró mayor fuerza con expresiones rurales. El merengue dominicano surgió en los salones de mediados del siglo XIX, y encontró una fuerte oposición por parte de la élite intelectual por su arraigo afro-caribeño que detestaban las clases sociales más altas del país.
De 1822 a 1844 el género se fija, extiende y crece en Quisqueya (nombre aborigen de República Dominicana); la primera cita que se tiene del ritmo es la de un baile de salón. Posteriormente se extendió en 1855 cuando surgió la expresión bailable de lo que hoy se reconoce internacionalmente.
Juan Bautista Alfonseca escribe las primeras piezas: «Ay Coco», «Los pastelitos», «El morrocoy», «El juramento», «El sancocho» o «La Juana Quilina», de este último sólo se conserva la partitura musical. Pero ya las otras letras difundidas tienen un importante acento de crónica de la sociedad.
Se categoriza como símbolo nacional ante la injerencia de tropas de Estados Unidos que ocuparon la nación dominicana entre 1916 y 1924.
Don Pancho García escribe en 1918 los primeros merengues propiamente dichos, a los que se llama danza por su expresión bailable.
Ese mismo año Juan Espinola registra en grabaciones las primeras muestras del género, y en 1927 Julio Alberto Hernández publica en blanco y negro su primer merengue. En 1939 llega la gran hora del ritmo dominicano: en el Radio City, de Nueva York, Rafael Petitón Guzmán difunde el merengue "Caminito de tu casa", de Julio Alberto Hernández; en 1944, lo incluye el género de música folklórica dominicana.
A partir de 1946 aparecen constantes modificaciones; se le unen células de pasodoble, wogie wogie, rumba y samba. Del 1948 al 1952, Julio Gutierrez introduce el uso de la tumbadora y le agrega ritmos exóticos; surgen entonces el bolemerengue y el jalemerengue. En 1955, una intérprete popular, Casandra Damirón, lo deforma estilizándolo para complacer a los turistas, y en 1974, lo aleja totalmente de sus compaces ancestrales.
Sin embargo, el merengue sirvió de parapeto a las protestas políticas lo cual le dio un fuerte apego popular por sus textos movilizadores y de crítica contra el gobierno del dictador Rafael Trujillo (1930-1961), período en el que las mejores bandas de merengue interpretaban canciones propagandísticas contra la situación imperante en la nación. El merengue posteriormente sufrió importantes cambios, ya que se pasó de ritmos lentos y suaves a otros más frenéticos en los que aparecieron letras de insinuante contenido sexual y arreglos para tambora y saxofón más enérgicos.
Uno de los más respetables músicos dominicanos, Johnny Ventura, le adiciona también ritmos de moda (twist, rock) para, acercarlo a una juventud que lo desconoce.
Después otro grande, Wilfrido Vargas, sigue la mezcla pero más en sintonía con otros ritmos latino-caribeños. Actualmente, el merengue constituye, más que un ritmo todo un complejo, con variantes como apimbachao, jaleo, pripri, merenguote, bole-merengue. Es un ritmo libre, cada uno lo baila como quiere siempre que lo haga bien, a ritmo normal o rápido.
Los instrumentos más típicos del merengue dominicano son el acordeón, la güira y la tambora. El «Perico Ripiao» es la mínima y máxima expresión musical y popular de esta música representada por tres personas que interpretan todo el acervo musical de este ritmo, con sólo tres instrumentos y con acordes muy rápidos.
Pero el gran salto del merengue lo dio la aparición dentro del panorama musical quisqueyano de Juan Luis Guerra y su agrupación la 4.40 que lo devuelven a la dominicanidad, y elevan su difusión internacional, como parte de un fenómeno comercial discográfico.
Hoy el merengue es el mismo y suena diferente, afirman sus principales intérpretes quienes aseguran que al asumir influencias del jazz, rock y salsa el ritmo se fortalece. Lo cierto es que a República Dominicana, el merengue llegó y se quedó.
Con un festival por los 150 años de existencia musical, un video denominado ¡Viva el Merengue! y un concierto de Juan Luis Guerra y su agrupación la 4.40, el pueblo dominicano ha desarrollado diversos homenajes a la historia del ritmo nacional, sostén de la alegría de esta nación.
Puerto Rico, Aruba, Panamá, Curazao, Colombia y ciudades de Estados Unidos, Madrid e Italia disfrutarán del gran espectáculo dedicado al ritmo antillano.