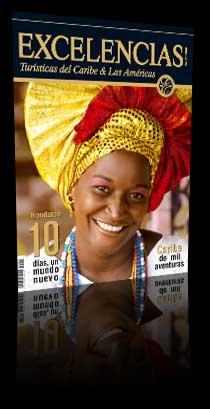América Latina y el CaribePatrimonio cultural vivo
El estudio, preservación y difusión del patrimonio cultural vivo, también denominado «patrimonio cultural inmaterial o intangible» por la UNESCO, así como el conocimiento sistematizado de la cultura popular tradicional, es un amplio campo de trabajo para las ciencias sociales y humanísticas con múltiples alcances en el turismo cultural, de sitios de memoria o de rutas.
Sin embargo, el tema no es una preocupación nueva, pues desde agosto de 1995 se había firmado en Guatemala la Convención Centroamericana para la Protección del Patrimonio Cultural, con la participación de representantes de Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá y el país sede.
En su texto se establecía una clara distinción entre los Bienes Culturales Inmuebles, los Bienes Culturales Muebles; y el Patrimonio Cultural Vivo; este último «representado por personas e instituciones de trayectoria excepcional y trascendencia social, así como por comunidades, cofradías, idiomas y costumbres». No es nada casual que precisamente se haya planteado en Guatemala tal definición, gracias a la amplia experiencia adquirida en los estudios sobre la cultura popular tradicional y su reconocido Centro de Estudios Folklóricos de la Universidad de San Carlos.
Posteriormente, en noviembre de 2001, se efectuó en la ciudad de Lima, Perú, la V Conferencia Iberoamericana de Cultura, cuyos acuerdos se dieron a conocer como Declaración de Lima. En ella se manifestaba que los Ministros de Cultura y Responsables de Políticas Culturales de Iberoamérica reconocen que durante la última década nuestros países han consolidado un espacio cultural común, fundado en la diversidad cultural, orientado a mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos; pero entonces no se hacía referencia al denominado «patrimonio cultural inmaterial o intangible», sino al patrimonio cultural vivo.
En este sentido, la Declaración reconoce: «La existencia de patrones comunes para entender variados aspectos de la cultura distingue a Iberoamérica de otras regiones del mundo. Tal es el caso de la distinta percepción en torno al patrimonio cultural en general, con especial énfasis en la creatividad, el patrimonio vivo de nuestros países, los derechos a la propiedad intelectual o las relaciones entre economía y cultura».
Debe enfatizarse también que, desde la década de los noventa del siglo XX, la mayoría de las legislaciones autonómicas de España dedicadas a este tema, se refieren a la protección de la cultura popular y tradicional, bien como parte del patrimonio etnográfico, bien en forma de leyes propias, frente a los impactos crecientes del turismo internacional y de la homogeneización de gustos y preferencias a través de los medios transnacionales de comunicación masiva.
Con estos antecedentes, un paso trascendental ha sido la aprobación en octubre de 2003 de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, tras un largo proceso de discusiones y acuerdos. Paralelamente, se efectuaron sucesivas proclamaciones en los años 2001, 2003 y 2005, de 90 Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad que incluyeron 70 países, lo que a su vez ha representado un importante complemento de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, de 1972.
La referida Convención del 2003 ha identificado como parte de este tipo de patrimonio cultural vivo «los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad».
Las propuestas para su declaratoria lograron demostrar que «poseen un valor excepcional en tanto que obras maestras del genio creador humano, están arraigadas en la tradición cultural o en la historia cultural de la región concernida; desempañan un papel como medio de afirmación de la identidad cultural de la comunidad; se distinguen por la excelencia en la aplicación de las destrezas y las calidades técnicas empleadas; constituyen un testimonio único de una tradición cultural viva; y están amenazados por la falta de medios de salvaguardia o por los procesos acelerados de transformación».
Todo ello ha hecho posible una mayor visibilidad internacional de estos valores patrimoniales compartidos. En el área andina, por ejemplo, ha sido publicado un sitio Web sobre el Patrimonio vivo que incluye a Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela (http://www.patrimoniovivo.org) con diversos tópicos de interés como sus tesoros humanos vivos, vitrina virtual de artesanías, legislación y directrices, lo que no sólo hace posible conocer el estado de cada uno de los países sino especialmente comparar métodos y experiencias de trabajo al respecto.
Recientemente, a partir de un Acuerdo entre la UNESCO y el gobierno de Perú, el 22 de febrero de 2006 se creó el Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina (CRESPIAL) con sede en la ciudad del Cusco. Este Acuerdo toma en consideración la Declaración final de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) en noviembre de 2003.
En el caso de Cuba, tras la proclamación inicial de La Tumba Francesa La Caridad de Oriente en el 2003, se emprendió un plan de acción auspiciado por la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y la Asistencia Oficial para el Desarrollo de Japón. Se desarrollaron tres talleres de capacitación, que estuvieron dedicados a favorecer la sensibilización, motivación, conocimiento y reflexión de temas fundamentales sobre el proceso de salvaguardia de este tipo de patrimonio cultural, en particular de la expresión Tumba Francesa.