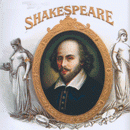Versos nacidos del humo
Resultó normal que le cantaran los escritores de Cuba, donde desde el inicio de la colonización la solanácea autóctona se sumó a las costumbres y luego al modus vivendi de sus habitantes. Ya el tabaco era tradición cuando los niños cubanos lo retrataron como suicida bohemio en una adivinanza del siglo xix: ¿Quién es aquel desdichado / que nunca suelta la capa, / con ella sus tripas tapa / y siempre muere quemado? Contaba con el favor de los intelectos del mundo en lo que podemos ver como una colonización a la inversa: desde los paladares, de boca en boca. Pocos pueden olvidar el primer anuncio de Cuba que llegó a las manos del niño Federico García Lorca, la imagen del dueño de una tabaquería entre medallas y en el predominante color rosado del estuche, evocado en su Son de Santiago de Cuba: Con la rubia cabeza de Fonseca. / Iré a Santiago. De la indetenible expansión tabacalera se hizo eco el arriesgado Lord Byron: De la suave penumbra del estudio lanzado / o viniendo del vasto océano agitado, / su odorante humareda recorriendo la tierra, / triunfadora se tiende desde el Polo a Inglaterra. En el tránsito del romanticismo al naturalismo la novelista francesa George Sand afirmó la validez sentimental del tabaco al ver como se desvanece para acallar el dolor y poblar la soledad de mil imágenes graciosas. Respondía a un convite que igualaba a estadistas, pintores, científicos y poetas.
Se trata de una tendencia abonada por plumas de los cinco continentes, incluidos quienes desearon algo más que el entretenimiento y exploraban la filosofía desde la ficción narrativa o el teatro, de Albert Camus y Jean-Paul Sartre a Bertold Brecht, audaz renovador de la escena, quien distinguió al tabaco como “protagonista” en El alma buena de Sechuán. Brecht llegó a imaginar un “teatro para fumadores”, convencido de que el público estaría más inducido a pensar, si se le permitía fumar. Había triunfado en el mundo “la fuma” de los aborígenes caribeños junto a la inhalación de rapé y la mascada, hábitos recurrentes en las páginas de los novelistas, con la misma fuerza que en los monasterios y hasta en la capilla primada de Roma, sin que junto a exaltaciones le faltaran escollos.
En largos períodos de su intensa trayectoria el tabaco afrontó la oposición de monarcas y papas. Contrario a sus propósitos, las prohibiciones estimularon el consumo y el contrabando: las rudas aventuras de piratas, corsarios y bucaneros estuvieron aromatizadas por el tabaco. Cuando en las costumbres europeas coincidieron el té asiático, el café arábigo y los americanos chocolate y tabaco, toda una revolución de los sentidos, un poeta diplomático y moralista como Francisco de Quevedo hizo suyo el obcecado desprecio de los dignatarios: Han hecho mal en meter acá los polvos y humos, se quejó, y elaboró una cuarteta maldiciente: Plugue a Dios que un indiano te maltrate / haciéndote beber el chocolate / y algún sucio bellaco / por fuerza te haga estornudar tabaco. Aunque siempre lo contradijo, su contemporáneo Lope de Vega pareció sumársele al satirizar los usos de la hierba y a sus contemporáneos aficionados a ella: Tabaco de ingenios es, / que los hace estornudar: / toman humo para hablar / y es todo viento después. Pero no se mantuvo demasiado tiempo en esa postura porque, en obvia respuesta a Quevedo, acuñó una frase que resultó socorrida para atenuar malentendidos: Tome un poco de tabaco, se le quitará el enojo. Esos entreveros de bardos cortesanos evidencian que en las cortes y en los cotarros literarios de Europa ya era insoslayable la presencia de los polvos y humos llegados de ultramar.
La simultaneidad en el arribo a Europa del té, el café, el chocolate y el tabaco, los hizo inseparables. La infusión iniciaba un placer que la mascada o ahumada redondeaba. Lo observa el poeta sajón Henry S. Leigh: ¿Para una sobremesa no requieren / el café y el coñac un buen habano? Es indiscutible que esos placeres no ganaron celebridad mundial por las propiedades curativas que argumentaron los médicos cortesanos, sino por su favor a la sensualidad y su temprana simbiosis con el capitalismo triunfante: al descubrir en ellos una fuente de caudalosos tributos, los convirtieron en signos de elegante status. En cantinas y fonduchos mal avenidos con la autoridad, bebedores de café, té y chocolate, elaboraban arriesgadas hipótesis. Desde que toma una pipa de tabaco en sus manos, el hombre deviene filósofo, diría el Sam Slick. Victor Hugo lo exaltó como la planta que convierte el pensamiento en ensueño. Thackeray afirmaría que hace manar sabiduría de los labios del filósofo y cierra la boca del necio. Lo reafirma en su Memoria de la glotonería, al describir a dos gentiles hombres que bebían y fumaban habanos en el café Foy de París: Ambos sabían que la deliciosa hierba de Cuba es más dulce al filósofo que la charla de cualquier mujer.
Un poeta cubano del siglo xix, Gabriel de la Concepción Valdés (Plácido), al exaltar la piratería –que en su entorno criollo estuvo entre las primeras irreverencias al mando colonial español–, reunió versos donde no podía faltar el humo nicotínico: De un bergantín en la popa, / envuelto en su negra capa, / fumando tabaco puro / con una pipa de plata, / ante cien robustos hombre / que en él fijan sus miradas, / estaba el más bravo jefe / que han tenido los piratas.
Para los escritores de Cuba el tabaco siempre fue motivo de orgullo. Lo dice Francisco Poveda: ¿Qué puede con vosotras compararse / fecundas vegas de mi Cuba? / Nada. Los españoles fueron los pioneros europeos en apoyar a los cubanos en la exaltación del puro insular, que de La Habana ganó su nombre y su fama. A ellos les llegó la fuma como ceremonia y le dieron una distinción especial entre los brindis de sobremesa. Lo dejó dicho Tirso de Molina en La villana de Vallecas: Y si en postres asegundas / en conserva hay piña indiana, / y en tres o cuatro pipotes, / mameyes, cipizapotes; / y si de la castellana / gustas, hay melocotón / y perada, y al fin saco / un túbano de tabaco / para echar la bendición. Esa ritualidad, que en las aristocráticas casas cubanas ganó una utilería de plata, había llegado a España entre los desplantes de los indianos, viajeros que regresaban de “hacer la América” y deslumbraban con sus riquezas.
Los poetas han afirmado la excelencia de los Habanos por encima de otros torcidos extranjeros. Ese orgullo, frente a las adulteraciones que pretendieron imitarlo, generaron las lujosas envolturas y las diferencias en su consumo. Anillas y marcas artísticamente elaboradas sirvieron para poner en relieve su calidad inimitable, pero al final su disfrute consistía en un diálogo íntimo entre el fumador y su puro. El atravesado Lord Byron, de perenne evocación en las marcas tabacaleras cubanas, le cantó en su forma primigenia, sin aderezos. Para José Martí la hoja india daba consuelo al meditabundo, era deleite de los soñadores arquitectos del aire porque da el humo, compañero del hombre. Henry James le descubre virtudes compensatorias: Hierba de flor extraña, emperatriz del humo. Un gran poeta simbolista, Stéphane Mallarmé, a quien sus amigos pintores inmortalizaron ensimismado en su goce tabaquista, explicó la gravedad del ingrávido humo: Toda el alma resumida/ cuando lenta la consumo / entre cada rueda de humo / en otra rueda abolida./ El cigarro dice luego / por poco que arda a conciencia; / la ceniza es decadencia / del claro beso de fuego.
España, centro receptor de las exportaciones de tabaco americano, acuñó como propia su fama europea y le erigió un monumento vivo, la gran fábrica de cigarrillos de Sevilla. Allí surgió un proletariado predominantemente femenino. El carácter de sus trabajadoras dio origen a muchos relatos y fantasiosas ilusiones, entre las que ganó sitio preeminente la noveleta Carmen, de Próspero Merimée, musicalizada por George Bizet, la más famosa ópera tabaquera. Ese elogio se repite en La fábrica de tabacos de Sevilla, ópera de Soriano Fuentes.
Un poeta cubano, Camacho Ramírez, asumió con particular lubricidad el mito de la despalilladora que trabaja las hojas de tabaco en la curva de sus muslos: Hay cigarreras con su olor al cinto / y en la epidermis su color regado / y entre sus senos su sabor perdido / y en sus piernas su jugo macerado.
No debemos olvidar el reflejo de la fuma en anónimas inspiraciones cubanas, recogidas en un Álbum de versos negros (1953), puestos en boca de un practicante de los ritos afrocubanos: Ese Habano que yo fumo / ¿quién fue que lo trajo aquí? / Una negra mayombera / que vino de Mayarí. / Si quieres saber mi nombre / con mi humo te diré / que yo me llamo el Habano / primo hermano del Café.